El capital en el siglo XXI
INTRODUCCIÓN
La distribución de la riqueza es una de las cuestiones más controversiales y debatidas en la actualidad. Pero, ¿qué se sabe realmente de su evolución a lo largo del tiempo? ¿Acaso la dinámica de la acumulación del capital privado conduce inevitablemente a una concentración cada vez mayor de la riqueza y del poder en unas cuantas manos, como lo creyó Marx en el siglo xix? O bien, ¿acaso las fuerzas que ponen en equilibrio el desarrollo, la competencia y el progreso técnico llevan espontáneamente a una reducción de las desigualdades y a una armoniosa estabilización en las fases avanzadas del desarrollo, como lo pensó Kuznets en el siglo xx? ¿Qué se sabe en realidad de la evolución de la distribución de los ingresos y de la riqueza desde el siglo xviii, y qué lecciones podemos sacar para el siglo xxi? Éstas son las preguntas a las que intento dar respuesta en este libro. Digámoslo de entrada: las respuestas presentadas son imperfectas e incompletas, pero se basan en datos históricos y comparativos mucho más extensos que todos los trabajos anteriores — abarcando tres siglos y más de veinte países —, y en un marco teórico renovado que permite comprender mejor las tendencias y los mecanismos subyacentes.
El crecimiento moderno y la difusión de los conocimientos permitieron evitar el apocalipsis marxista, mas no modificaron las estructuras profundas del capital y de las desigualdades, o por lo menos no tanto como se imaginó en las décadas optimistas posteriores a la segunda Guerra Mundial. Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de incremento de la producción y del ingreso —lo que sucedía hasta el siglo xix y amenaza con volverse la norma en el siglo xxi—, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas. Sin embargo, existen medios para que la democracia y el interés general logren retomar el control del capitalismo y de los intereses privados, al mismo tiempo que mantienen la apertura económica y evitan reacciones proteccionistas y nacionalistas. Este libro intenta hacer propuestas en este sentido, apoyándose en las lecciones de esas experiencias históricas, cuyo relato constituye la trama principal de la obra.
¿UN DEBATE SIN FUENTE?
Durante mucho tiempo los debates intelectuales y políticos sobre la distribución de la riqueza se alimentaron de muchos prejuicios, y de muy pocos hechos. Desde luego, cometeríamos un error al subestimar la importancia de los conocimientos intuitivos que desarrolla cada persona acerca de los ingresos y de la riqueza de su época, en ausencia de todo marco teórico y de toda estadística representativa. Veremos, por ejemplo, que el cine y la literatura —en particular la novela del siglo xix—, rebosan de informaciones sumamente precisas acerca de los niveles de vida y fortuna de los diferentes grupos sociales, y sobre todo acerca de la estructura profunda de las desigualdades, sus justifi caciones, y sus implicaciones en la vida de cada uno. Las novelas de Jane Austen y de Balzac, en particular, presentan cuadros pasmosos de la distribución de la riqueza en el Reino Unido y en Francia en los años de 1790 a 1830. Los dos novelistas poseían un conocimiento íntimo de la jerarquía de la riqueza en sus respectivas sociedades; comprendían sus fronteras secretas, conocían sus implacables consecuencias en la vida de esos hombres y mujeres, incluyendo sus estrategias maritales, sus esperanzas y sus desgracias; desarrollaron sus implicaciones con una veracidad y un poder evocador que no lograría igualar ninguna estadística, ningún análisis erudito.
En efecto, el asunto de la distribución de la riqueza es demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los economistas, los sociólogos, los historiadores y demás filósofos. Atañe a todo el mundo, y más vale que así sea. La realidad concreta y burda de la desigualdad se ofrece a la vista de todos los que la viven, y suscita naturalmente juicios políticos tajantes y contradictorios.
Campesino o noble, obrero o industrial, sirviente o banquero: desde su personal punto de vista, cada uno ve las cosas importantes sobre las condiciones de vida de unos y otros, sobre las relaciones de poder y de dominio entre los grupos sociales, y se forja su propio concepto de lo que es justo y de lo que no lo es. El tema de la distribución de la riqueza tendrá siempre esta dimensión eminentemente subjetiva y psicológica, que irreductiblemente genera conflicto político y que ningún análisis que se diga científico podría apaciguar. Por fortuna, la democracia jamás será reemplazada por la república de los expertos. Por ello, el asunto de la distribución también merece ser estudiado de modo sistemático y metódico. A falta de fuentes, de métodos, de conceptos definidos con precisión, es posible decir todo y su contrario.
![thomas-piketty]()
Thomas Piketty
Para algunos las desigualdades son siempre crecientes, y el mundo cada vez más injusto, por definición. Para otros las desigualdades son naturalmente decrecientes, o bien se armonizan de manera espontánea, y ante todo no debe hacerse nada que pudiera perturbar ese feliz equilibrio. Frente a este diálogo de sordos, en el que a menudo cada campo justifica su propia pereza intelectual mediante la del campo contrario, existe un cometido para un procedimiento de investigación sistemática y metódica, aun cuando no sea plenamente científica. El análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad. La investigación en ciencias sociales es y será siempre balbuceante e imperfecta; no tiene la pretensión de transformar la economía, la sociología ni la historia en ciencias exactas, sino que al establecer con paciencia hechos y regularidades, y al analizar con serenidad los mecanismos económicos, sociales, políticos, que sean capaces de dar cuenta de éstos puede procurar que el debate democrático esté mejor informado y se centre en las preguntas correctas; además puede contribuir a redefinir siempre los términos del debate, revelar las certezas estereotipadas y las imposturas, acusar y cuestionarlo todo siempre. Éste es, a mi entender, el papel que pueden y deben desempeñar los intelectuales y, entre ellos, los investigadores en ciencias sociales, ciudadanos como todos, pero que tienen la suerte de disponer de más tiempo que otros para consagrarse al estudio (y al mismo tiempo recibir un pago por ello, un privilegio considerable).
Ahora bien, debemos advertir que durante mucho tiempo las investigaciones eruditas consagradas a la distribución de la riqueza se basaron en relativamente escasos hechos establecidos con solidez, y en muchas especulaciones puramente teóricas. Antes de exponer con más precisión las fuentes de las que partí y que intenté reunir en el marco de este libro, es útil elaborar un rápido historial de las reflexiones sobre estos temas.
MALTHUS, YOUNG Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA
Cuando nació la economía política clásica en el Reino Unido y en Francia a fines del siglo xviii y principios del xix, el tema de la distribución ya era el centro de todos los análisis. Todos veían claramente que habían empezado transformaciones radicales, sobre todo con un crecimiento demográfico sostenido — desconocido hasta entonces — y los inicios del éxodo rural y de la Revolución industrial. ¿Cuáles serían las consecuencias de esos trastornos en el reparto de la riqueza, la estructura social y el equilibrio político de las sociedades europeas?
Para Thomas Malthus, que en 1798 publicó su Ensayo sobre el principio de población, no cabía ninguna duda: la principal amenaza era la sobrepoblación. Sus fuentes eran escasas, pero las utilizó de la mejor manera posible. Influyeron en él sobre todo los relatos de viaje de Arthur Young, agrónomo inglés que recorrió los caminos del reino de Francia en 1787-1788, en vísperas de la Revolución, desde Calais hasta los Pirineos, pasando por la Bretaña y el Franco Condado, y quien relató la miseria de las campiñas francesas.
No todo era impreciso en ese apasionante relato, lejos de eso. En esa época, Francia era por mucho el país europeo más poblado, y por tanto constituía un punto de observación ideal. Hacia 1700, el reino de Francia contaba ya con más de 20 millones de habitantes, en un momento en que el Reino Unido constaba de poco más de ocho millones de almas (e Inglaterra de alrededor de cinco millones). Francia presenció el crecimiento de su población a un ritmo sostenido a lo largo del siglo xviii, desde fines del reinado de Luis XIV al de Luis XVI, hasta el punto en que su población se acercó a los 30 millones de habitantes en la década de 1780. Todo permite pensar que, en efecto, ese dinamismo demográfico, desconocido durante los siglos anteriores, contribuyó al estancamiento de los salarios agrícolas y al incremento de la renta de la tierra en las décadas previas a la deflagración de 1789. Sin hacer de ello la causa única de la Revolución francesa, parece evidente que esta evolución sólo incrementó la creciente impopularidad de la aristocracia y del régimen político imperante.
Sin embargo, el relato de Young, publicado en 1792, estaba asimismo impregnado de prejuicios nacionalistas y de comparaciones engañosas. Nuestro gran agrónomo estaba muy insatisfecho con los mesones y con los modales de los sirvientes que le llevaban de comer, a los que describió con asco. De sus observaciones, a menudo bastante triviales y anecdóticas, pretendía deducir consecuencias para la historia universal. Sobre todo le preocupaba mucho la agitación política a la que podía llevar la miseria de las masas. Young estaba particularmente convencido de que sólo un sistema político a la inglesa —con Cámaras separadas para la aristocracia y el Estado llano, y el derecho de veto para la nobleza— permitiría un desarrollo armonioso y apacible, dirigido por personas responsables. Estaba convencido de que Francia estaba condenada al fracaso al aceptar en 1789-1790 que ocuparan un escaño unos y otros en un mismo Parlamento. No es exagerado decir que el conjunto de su relato estaba predeterminado por un temor a la Revolución francesa. Cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está muy distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época.
Cuando en 1798 el reverendo Malthus publicó su famoso Ensayo, fue aún más radical en sus conclusiones. Al igual que su compatriota, estaba muy preocupado por las noticias políticas que llegaban de Francia, y consideraba que para asegurarse de que semejantes excesos no se extendieran un día al Reino Unido era urgente suprimir todo el sistema de asistencia a los pobres y controlar severamente su natalidad, a falta de lo cual el mundo entero caería en sobrepoblación, caos y miseria. Es ciertamente imposible entender las excesivamente sombrías previsiones malthusianas sin tomar en cuenta el miedo que abrumaba a una buena parte de las élites europeas en la década de 1790.
RICARDO: EL PRINCIPIO DE LA ESCASEZ
Retrospectivamente, es muy fácil burlarse de los profetas de la desgracia, pero objetivamente, es importante darse cuenta de que las transformaciones económicas y sociales que estaban en curso a finales del siglo xviii y principios del xix eran bastante impresionantes, incluso traumáticas. En realidad, la mayoría de los observadores de la época —y no sólo Malthus y Young— tenían una visión por demás sombría, aun apocalíptica, de la evolución a largo plazo de la distribución de la riqueza y de la estructura social. Esto se aprecia sobre todo en David Ricardo y Karl Marx —sin lugar a dudas los dos economistas más influyentes del siglo xix—, quienes imaginaban que un pequeño grupo social—los terratenientes en el caso de Ricardo, los capitalistas industriales en el de Marx— se adueñarían inevitablemente de una parte siempre creciente de la producción y del ingreso.[1]
Para Ricardo, que en 1817 publicó sus Principios de economía política y tributación, la principal preocupación era la evolución a largo plazo del precio de la tierra y del nivel de la renta del suelo. Al igual que Malthus, casi no disponía de ninguna fuente estadística digna de ese nombre, pero eso no le impedía poseer un conocimiento íntimo del capitalismo de su época. Al pertenecer a una familia de financieros judíos de origen portugués, parecía tener menos prejuicios políticos que Malthus, Young o Smith. Influyó en él el modelo de Malthus, pero llevó el razonamiento más lejos. Se interesó sobre todo en la siguiente paradoja lógica: desde el momento en que el incremento de la población y de la producción se prolonga de modo duradero, la tierra tiende a volverse cada vez más escasa en comparación con otros bienes. La ley de la oferta y la demanda debería conducir a un alza continua del precio de la tierra y de las rentas pagadas a los terratenientes. Con el tiempo, estos últimos recibirían una parte cada vez más importante del producto nacional, y el resto de la población una fracción cada vez más reducida, lo que sería destructivo para el equilibrio social. Para Ricardo, la única salida lógica y políticamente satisfactoria es un impuesto cada vez más gravoso sobre la renta del suelo.
Esta sombría predicción no se confirmó: desde luego, la renta del suelo permaneció mucho tiempo en niveles elevados, pero en resumidas cuentas, a medida que disminuía el peso de la agricultura en el producto nacional el valor de las tierras agrícolas decayó inexorablemente respecto de las demás formas de riqueza. Al escribir en la década de 1810, sin lugar a dudas Ricardo no podía anticipar la amplitud del progreso técnico y del desarrollo industrial que se daría en el siglo que iniciaba. Al igual que Malthus y Young, no lograba imaginar una humanidad totalmente liberada del apremio alimenticio y agrícola. No por ello su intuición sobre el precio de la tierra deja de ser interesante: el “principio de escasez” sobre el que se apoya puede potencialmente llevar a algunos precios a alcanzar valores extremos durante largos decenios. Esto bastaría para desestabilizar de modo profundo a sociedades enteras. El sistema de precios tiene un papel irreemplazable en la coordinación de las acciones de millones de individuos, hasta de miles de millones de individuos en el marco de la nueva economía mundial. El problema estriba en que este sistema no conoce ni límite ni moral.
Cometeríamos un error al despreciar la importancia de este principio en el análisis de la distribución mundial de la riqueza en el siglo xxi; para convencerse de ello, baste con reemplazar en el modelo de Ricardo el precio de las tierras agrícolas por el de los bienes raíces urbanos en las grandes capitales, o también por el precio del petróleo. En ambos casos, si se prolongara para el periodo 2010-2050 o 2010- 2100 la tendencia observada a lo largo de los años 1970-2010, entonces se llegaría a desequilibrios económicos, sociales y políticos de considerable amplitud —tanto entre países como en el interior de ellos—, que no distan de evocar el apocalipsis ricardiano.
![piketty]() Desde luego, en principio existe un mecanismo económico muy simple que permite equilibrar el proceso: el juego de la oferta y la demanda. Si un bien tiene una oferta insuficiente y si su precio es demasiado elevado, entonces debe disminuir la demanda de ese bien, lo que permitirá reducir el precio. Dicho de otra manera, si se incrementan los precios inmobiliarios y petroleros, basta con ir a vivir al campo, o bien utilizar una bicicleta (o ambas cosas al mismo tiempo). No obstante, además de que esto puede ser un poco molesto y complicado, semejante ajuste requeriría varias décadas, a lo largo de las cuales es posible que los dueños de los inmuebles y del petróleo acumulen créditos tan importantes sobre el resto de la población que a largo plazo se volverían propietarios de todo lo que se pueda poseer, incluso de la campiña y de las bicicletas. [2] Como de costumbre, es posible que lo peor nunca ocurra. Es demasiado pronto para anunciar al
Desde luego, en principio existe un mecanismo económico muy simple que permite equilibrar el proceso: el juego de la oferta y la demanda. Si un bien tiene una oferta insuficiente y si su precio es demasiado elevado, entonces debe disminuir la demanda de ese bien, lo que permitirá reducir el precio. Dicho de otra manera, si se incrementan los precios inmobiliarios y petroleros, basta con ir a vivir al campo, o bien utilizar una bicicleta (o ambas cosas al mismo tiempo). No obstante, además de que esto puede ser un poco molesto y complicado, semejante ajuste requeriría varias décadas, a lo largo de las cuales es posible que los dueños de los inmuebles y del petróleo acumulen créditos tan importantes sobre el resto de la población que a largo plazo se volverían propietarios de todo lo que se pueda poseer, incluso de la campiña y de las bicicletas. [2] Como de costumbre, es posible que lo peor nunca ocurra. Es demasiado pronto para anunciar al
lector que tendrá que pagar su renta al emir de Qatar de aquí a 2050: este tema será examinado en su momento, y desde luego la respuesta que daremos será más matizada, aunque medianamente tranquilizadora.
Pero es importante entender desde ahora que el juego de la oferta y la demanda no impide en lo absoluto semejante posibilidad, a saber una divergencia mayor y perdurable de la distribución de la riqueza, vinculada con los movimientos extremos de ciertos precios relativos. Éste es el mensaje principal del principio de escasez introducido por Ricardo. Nada nos obliga a dejarlo al azar.
MARX: EL PRINCIPIO DE ACUMULACIÓN INFINITA
Cuando Marx publicó en 1867 el primer tomo de El capital, es decir exactamente medio siglo después de la publicación de los Principios de Ricardo, había ocurrido una profunda evolución de la realidad económica y social: ya no se trataba de saber si la agricultura podría alimentar a una población creciente o si el precio de la tierra aumentaría hasta las nubes, sino más bien de comprender la dinámica de un capitalismo en pleno desarrollo. El suceso más destacado de la época era la miseria del proletariado industrial. A pesar del desarrollo —o tal vez en parte debido a él— y del enorme éxodo rural que había empezado a provocar el incremento de la población y de la productividad agrícola, los obreros se apiñaban en cuchitriles. Las jornadas de trabajo eran largas, con sueldos muy bajos. Se desarrollaba una nueva miseria urbana, más visible, más
chocante, y en ciertos aspectos aún más extrema que la miseria rural del Antiguo Régimen. Germinal, Oliver Twist o Los miserables no nacieron de la imaginación de los novelistas, ni así lo hicieron las leyes que en 1841 prohibieron el trabajo de niños menores de ocho años en las manufacturas en Francia, o el de los menores de 10 años en las minas del Reino Unido en 1842.
El Cuadro del estado físico y moral de los obreros empleados en las manufacturas, publicado en Francia en 1840 por el Dr. Villermé y que inspiró la tímida legislación de 1841, describía la misma realidad sórdida que La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicado por Engels en 1845. [3 ]
De hecho, todos los datos históricos de los que disponemos en la actualidad indican que no fue sino hasta la segunda mitad — o más bien hasta el último tercio — del siglo xix cuando ocurrió un incremento signifi cativo del poder adquisitivo de los salarios. De la década de 1800-1810 a la de 1850-1860, los salarios de los obreros se estancaron en niveles muy bajos, cercanos a los del siglo xviii y los siglos anteriores, e incluso inferiores en algunos casos. Esta larga fase de estancamiento salarial, que se observa tanto en el Reino Unido como en Francia, es impresionante particularmente debido a que el crecimiento económico se aceleró durante ese periodo. La participación del capital —beneficios industriales, renta del suelo, rentas urbanas— en el producto nacional, en la medida en que se le puede estimar a partir de las fuentes imperfectas de las que disponemos hoy día, se incrementó fuertemente en ambos países durante la primera mitad del siglo xix.[4] Disminuiría ligeramente en los últimos decenios del siglo xix, cuando los salarios se recuperarían parcialmente del retraso en su incremento. Sin embargo, los datos que reunimos indican que no hubo disminución estructural alguna de la desigualdad antes de la primera Guerra Mundial. En el transcurso de 1870-1914, en el mejor de los casos se presenció una estabilización de la desigualdad en un nivel muy elevado, y en ciertos aspectos una espiral inequitativa sin fi n, en particular con una concentración cada vez mayor de la riqueza. Es muy difícil decir a dónde habría conducido esta trayectoria sin los importantes choques económicos y políticos provocados por la deflagración de 1914-1918, que a la luz del análisis histórico, y con la retrospectiva de la que disponemos hoy día, se revelan como las únicas fuerzas que podían llevar a la reducción de las desigualdades desde la Revolución industrial.
Lo cierto es que la prosperidad del capital y de los beneficios industriales, en comparación con el estancamiento de los ingresos destinados al trabajo, era una realidad tan evidente en la década de 1840-1850 que todos estaban perfectamente conscientes de ello, aún si en ese momento nadie disponía de estadísticas nacionales representativas. Es en este contexto donde se desarrollaron los primeros movimientos comunistas y socialistas. La pregunta central es simple: ¿para qué sirvió el desarrollo de la industria, para qué sirvieron todas esas innovaciones técnicas, ese trabajo, esos éxodos, si al cabo de medio siglo de desarrollo industrial la situación de las masas siguió siendo igual de miserable, sin más remedio que prohibir en las fábricas el trabajo de los niños menores de ocho años? Parecía evidente el fracaso del sistema económico y político imperante.
Esto llevó a plantearse la siguiente pregunta: ¿qué se puede decir de la evolución que tendría semejante sistema a largo plazo?
Marx se consagró a esta tarea. En 1848, en vísperas de la “Primavera de los pueblos”, ya había publicado el Manifiesto comunista,[5] texto corto y eficaz que inicia con el famoso “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”6 y concluye con la no menos célebre predicción revolucionaria: “[6]l desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía
las bases sobre las que ésta produce y se apropia de lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables”.[7] En las dos siguientes décadas, Marx se dedicó a escribir el voluminoso tratado que justifi caría esta conclusión, y a fundamentar el análisis del capitalismo y de su desplome. Esta obra quedaría inconclusa: el primer tomo de El capital se publicó en 1867, pero
Marx falleció en 1883 sin haber terminado los dos siguientes tomos, que publicaría después de su muerte su amigo Engels, a partir de los fragmentos de manuscritos —a menudo oscuros— que dejó.
A semejanza de Ricardo, Marx basó su trabajo en el análisis de las contradicciones lógicas internas del sistema capitalista. De esta manera, buscó distinguirse tanto de los economistas burgueses (que concebían en el mercado un sistema autorregulado, es decir capaz de equilibrarse solo, sin mayor divergencia, similar a la “mano invisible” de Smith y a la “ley de Say”), como de los socialistas utópicos o proudhonianos quienes, según él, se contentaban con denunciar la miseria obrera, sin proponer un estudio verdaderamente científi co de los procesos económicos operantes.[8] En resumen: Marx partió del modelo ricardiano del precio del capital y del principio de escasez, y ahondó en el análisis de la dinámica del capital, al considerar un mundo en el que el capital es ante todo industrial (máquinas, equipos, etc.) y no rural, y puede, entonces, acumularse potencialmente sin límite. De hecho, su principal conclusión es lo que se puede llamar el “principio de acumulación infinita”, es decir la inevitable tendencia del capital a acumularse y a concentrarse en proporciones infinitas, sin límite natural; de ahí el resultado apocalíptico previsto por Marx: ya sea que haya una baja tendencial de la tasa de rendimiento del capital (lo que destruye el motor de la acumulación y puede llevar a los capitalistas a desgarrarse entre sí), o bien que el porcentaje del capital en el producto nacional aumente indefinidamente (lo que, tarde o temprano, provoca que los trabajadores se unan y se rebelen).
En todo caso, no es posible ningún equilibrio socioeconómico o político estable. Esta negra profecía de Marx no estuvo más cerca de ocurrir que aquella prevista por Ricardo. A partir del último tercio del siglo xix, por fin los sueldos empezaron a subir: se generalizó la mejora del poder adquisitivo, lo que cambió radicalmente la situación, a pesar de que siguieron siendo muy importantes las desigualdades, y en algunos aspectos éstas no dejaron de crecer hasta la primera Guerra Mundial. En efecto, la Revolución comunista tuvo lugar, pero en el país más atrasado de Europa, aquél en el que apenas se iniciaba la Revolución industrial (Rusia), mientras los países europeos más adelantados exploraban otras vías —socialdemócratas— para la fortuna de sus habitantes.
Al igual que los autores anteriores, Marx pasó totalmente por alto la posibilidad de un progreso técnico duradero y de un crecimiento continuo de la productividad, una fuerza que, como veremos, permite equilibrar —en cierta medida— el proceso de acumulación y de creciente concentración del capital privado.
Sin duda carecía de datos estadísticos para precisar sus predicciones. Sin duda también fue víctima del hecho de haber fijado sus conclusiones desde 1848, aun antes de iniciar las investigaciones que podrían justificarlas. Es por demás evidente que Marx escribía en un clima de gran exaltación política, lo que a veces conduce a atajos apresurados que es difícil evitar; de ahí la absoluta necesidad de vincular el discurso teórico con fuentes históricas tan completas como sea posible, a lo que en realidad Marx no se abocó.[9] A esto se suma que Marx ni siquiera se cuestionó sobre cómo sería la organización política y económica de una sociedad en la que se hubiera abolido por completo la propiedad privada del capital —problema complejo, si lo hubiera— como lo demuestran las dramáticas improvisaciones totalitarias de los regímenes que intentaron llevarla a cabo.
Sin embargo, veremos que, a pesar de todos sus límites, en muchos aspectos el análisis marxista conserva cierta pertinencia. Primero, Marx partió de una pregunta importante (relativa a una concentración inverosímil de la riqueza durante la Revolución industrial) e intentó darle respuesta, con los medios de los que disponía: he aquí un proceder en el que los economistas actuales harían bien en inspirarse. Entonces, cabe destacar que el principio de acumulación infinita defendido por Marx contiene una intuición fundamental para el análisis tanto del siglo xxi como del xix, y es en cierta manera aún más inquietante que el principio de escasez tan apreciado por Ricardo.
Ya que la tasa de incremento de la población y de la productividad permanece relativamente baja, las riquezas acumuladas en el pasado adquieren naturalmente una importancia considerable, potencialmente desmedida y desestabilizadora para las sociedades a las que atañen. Dicho de otra manera, un bajo crecimiento permite equilibrar tan sólo frágilmente el principio marxista de acumulación infinita: de ello resulta un equilibrio que no es tan apocalíptico como el previsto por Marx, pero que no deja de ser bastante perturbador. La acumulación se detiene en un punto fi nito, pero ese punto puede ser sumamente elevado y desestabilizador. Veremos que el enorme incremento del valor total de la riqueza privada —medido en años de producto nacional—, que se observa desde la década de 1970-1980 en el conjunto de los países ricos —en particular en Europa y en Japón—, obedece directamente a esta lógica.
DE MARX A KUZNETS: DEL APOCALIPSIS AL CUENTO DE HADAS
Al pasar de los análisis de Ricardo y de Marx en el siglo xix a los de Simon Kuznets en el siglo xx, se puede decir que la investigación económica pasó de un gusto pronunciado —y sin duda excesivo— por las predicciones apocalípticas a una atracción no menos excesiva por los cuentos de hadas, o por lo menos por los finales felices. Según la teoría de Kuznets, en efecto la desigualdad del ingreso se ve destinada a disminuir en las fases avanzadas del desarrollo capitalista, sin importar las políticas seguidas o las características del país, y luego tiende a estabilizarse en un nivel aceptable. Propuesta en 1955, se trata realmente de una teoría para el mundo encantado del periodo conocido como los “Treinta Gloriosos”: para Kuznets basta con ser paciente y esperar un poco para que el desarrollo beneficie a todos.[10] Una expresión anglosajona resume fielmente la filosofía del momento: “Growth is a rising tide that lifts all boats” [El crecimiento es una marea ascendente que levanta todos los barcos]. Es necesario relacionar también ese momento optimista con el análisis de Robert Solow en 1956 de las condiciones de un “sendero de crecimiento equilibrado”, es decir una trayectoria de incremento en la que todas las magnitudes —producción, ingresos, beneficios, sueldos, capital, precios de los activos, etc.— progresan al mismo ritmo, de tal manera que cada grupo social saca provecho del crecimiento en las mismas proporciones, sin mayor divergencia. Se trata de la visión diametralmente opuesta a la espiral desigualitaria ricardiana o marxista y de los análisis apocalípticos del siglo xix.
Para entender bien la considerable influencia de la teoría de Kuznets, por lo menos hasta la década de 1980-1990, y en cierta medida hasta nuestros días, debemos insistir en el hecho de que se trataba de la primera teoría en este campo basada en un profundo trabajo estadístico. De hecho, habría que esperar hasta mediados del siglo xx para que por fin se establecieran las primeras series históricas sobre la distribución del ingreso, con la publicación en 1953 de la monumental obra de Kuznets La Part des hauts revenus dans le revenu et l’épargne [La participación de los ingresos elevados en el ingreso y el ahorro]. Concretamente, las series de Kuznets sólo se refi eren a un país (los Estados Unidos) y a un periodo de 35 años (1913-1948). Sin embargo, se trata de una importante contribución que se basa en dos fuentes de datos totalmente inaccesibles para los autores del siglo xix: por una parte, las declaraciones de ingresos tomadas del impuesto federal sobre el ingreso creado en los Estados Unidos en 1913; por la otra, las estimaciones del producto nacional de los Estados Unidos, establecidas por el propio Kuznets algunos años antes. Fue la primera vez que salió a la luz una tentativa tan ambiciosa de medición de la desigualdad de una sociedad.[11]
Es importante entender bien que sin estas dos fuentes indispensables y complementarias es simplemente imposible medir la desigualdad en la distribución del ingreso y su evolución. Las primeras tentativas de estimación del producto nacional datan desde luego de fi nales del siglo xvii y de principios del xviii, tanto en el Reino Unido como en Francia, y se multiplicaron a lo largo del xix. Pero eran siempre estimaciones aisladas: habría que esperar el siglo xx y el periodo entre las dos Guerras para que se desarrollaran, a iniciativa de investigadores como Kuznets y Kendrick en los Estados Unidos, Bowley y Clark en el Reino Unido, o Dugé de Bernonville en Francia, las primeras series anuales del producto nacional. Esta primera fuente permite medir el producto total del país. Para medir los ingresos altos y su participación en el producto nacional, también es necesario disponer de las declaraciones de ingresos: esta segunda fuente fue suministrada, en todos los países, por el impuesto progresivo sobre el ingreso, adoptado por varios países alrededor de la primera Guerra Mundial (1913 en los Estados Unidos, 1914 en Francia, 1909 en el Reino Unido, 1922 en la India,1932 en Argentina).[12]
Es esencial darse cuenta de que aún en ausencia de un impuesto sobre el ingreso existían todo tipo de estadísticas relativas a las bases tributarias en vigor en un momento dado (por ejemplo sobre la distribución del número de puertas y ventanas por jurisdicción en la Francia del siglo xix, lo que además no deja de ser interesante). Estos datos, sin embargo, no nos dicen nada sobre los ingresos. Por otra parte, a menudo las personas interesadas no conocen bien su ingreso mientras no tengan que declararlo. Lo mismo sucede con el impuesto sobre las sociedades y sobre el patrimonio. El impuesto no sólo es una manera de hacer contribuir a unos y otros con el financiamiento de las cargas públicas y de los proyectos comunes, y de distribuir esas contribuciones de la manera más aceptable posible; también es una manera de producir categorías, conocimiento y transparencia democrática.
Lo cierto es que los datos que recolectó Kuznets le permitieron calcular la evolución de la participación en el producto nacional estadunidense de los diferentes deciles y percentiles superiores de la distribución del ingreso. Ahora bien, ¿qué encontró? Advirtió que entre 1913 y 1948 en los Estados Unidos se dio una fuerte reducción de las desigualdades en los ingresos.
Concretamente, en la década de 1910-1920, el decil superior de la distribución, es decir el 10% de los estadunidenses más ricos, recibía cada año hasta el 45-50% del producto nacional. A fi nes de la década de 1940, la proporción de ese mismo decil superior pasó a aproximadamente el 30-35% del producto nacional.
La disminución —de más de diez puntos del producto nacional— es considerable: es equivalente, por ejemplo, a la mitad de lo que recibe el 50% de los estadunidenses más pobres.[13] La reducción de la desigualdad fue clara y contundente. Este resultado fue de importancia considerable, y tuvo un enorme impacto en los debates económicos de la posguerra, tanto en las universidades como en las organizaciones internacionales.
Hacía décadas que Malthus, Ricardo, Marx y muchos otros hablaban de las desigualdades, pero sin aportar ni la más mínima fuente, el más mínimo método que permitiera comparar con precisión las diferentes épocas y, por consiguiente, clasificar las diferentes hipótesis. Ahora, por primera vez, se proponía una base objetiva; desde luego imperfecta, pero con el mérito de existir. Además, el trabajo realizado estaba sumamente bien documentado: el grueso volumen publicado por Kuznets en 1953 expuso de la manera más transparente posible todos los detalles sobre sus fuentes y sus métodos, de tal modo que pudiera reproducirse cada cálculo. Y, por añadidura, Kuznets presentó una buena nueva: la desigualdad disminuía.
LA CURVA DE KUZNETS: UNA BUENA NUEVA EN LA ÉPOCA DE LA GUERRA FRÍA
A decir verdad, el propio Kuznets estaba perfectamente consciente del carácter accidental de la compresión de los elevados ingresos estadunidenses entre 1913 y 1948, que debía mucho a los múltiples choques provocados por la crisis de la década de 1930 y la segunda Guerra Mundial, y que tenía poco que ver con un proceso natural y espontáneo. En su grueso volumen publicado en 1953, Kuznets analizó sus series de manera detallada y advirtió al lector del riesgo de cualquier generalización apresurada. Pero en diciembre de 1954, en el marco de la conferencia que dictó como presidente de la American Economic Association reunida en un congreso en Detroit, optó por proponer a sus colegas una interpretación mucho más optimista de los resultados de su libro de 1953. Esta conferencia, publicada en 1955 bajo el título “Crecimiento económico y desigualdad de ingresos” es la que daría origen a la teoría de la “curva de Kuznets”. Según esta teoría, la desigualdad en cualquier lugar estaría destinada a seguir una “curva en forma de campana” —es decir, primero crecería y luego decrecería— a lo largo del proceso de industrialización y de desarrollo económico. Según Kuznets, a una fase de crecimiento natural de la desigualdad característica de las primeras etapas de la industrialización — y que en los Estados Unidos correspondería grosso modo al siglo xix —, seguiría una fase de fuerte disminución de la desigualdad, que en los Estados Unidos se habría iniciado durante la primera mitad del siglo xx.
1953. Esta conferencia, publicada en 1955 bajo el título “Crecimiento económico y desigualdad de ingresos” es la que daría origen a la teoría de la “curva de Kuznets”. Según esta teoría, la desigualdad en cualquier lugar estaría destinada a seguir una “curva en forma de campana” —es decir, primero crecería y luego decrecería— a lo largo del proceso de industrialización y de desarrollo económico. Según Kuznets, a una fase de crecimiento natural de la desigualdad característica de las primeras etapas de la industrialización —y que en los Estados Unidos correspondería grosso modo al siglo xix—, seguiría una fase de fuerte disminución de la desigualdad, que en los Estados Unidos se habría iniciado durante la primera mitad del siglo xx.
La lectura del texto de 1955 es esclarecedora. Tras haber recordado todas las razones para ser prudente, y la evidente importancia de los choques exógenos en la reciente disminución de la desigualdad estadunidenses, Kuznets sugirió, de manera casi anodina, que la lógica interna del desarrollo económico, independientemente de toda intervención política y de todo choque exterior, podría llevar igualmente al mismo resultado. La idea sería que la desigualdad aumenta durante las primeras fases de la industrialización (sólo una minoría está en condiciones de sacar provecho de las nuevas riquezas producidas por la industrialización), antes de empezar a disminuir espontáneamente durante las fases avanzadas del desarrollo (cuando una fracción cada vez más importante de la población se beneficia del crecimiento económico, de ahí una reducción espontánea de la desigualdad).[14]
Estas “fases avanzadas” se habrían iniciado a fines del siglo xix o a principios del xx en los países industrializados, y la reducción de la desigualdad ocurrida en los Estados Unidos durante los años de 1913-1948 sólo sería el testimonio de un fenómeno más general, que en principio todos los países, incluso los países subdesarrollados sumergidos en ese entonces en la pobreza y la descolonización, deberían experimentar tarde o temprano. Los hechos puestos en evidencia por Kuznets en su libro de 1953 se volvieron súbitamente un arma política de gran poder.[15]
Kuznets estaba perfectamente consciente del carácter por demás especulativo de una teoría como ésta. [16]
Sin embargo, al presentar una teoría tan optimista en el marco de su Presidential address a los economistas estadunidenses, que estaban muy dispuestos a creer y a difundir la buena nueva presentada por su prestigioso colega, Kuznets sabía que tendría una enorme infl uencia: había nacido la “curva de Kuznets”. A fi n de cerciorarse de que todo el mundo había entendido bien de qué se trataba, se esforzó además por precisar que el objetivo de sus predicciones optimistas era simplemente mantener a los países subdesarrollados en “la órbita del mundo libre”.
En gran medida, la teoría de la “curva de Kuznets” es producto de la Guerra Fría.
Entiéndanme bien: el trabajo realizado por Kuznets para establecer las primeras cuentas nacionales estadunidenses y las primeras series históricas sobre la desigualdad es muy considerable, y es evidente al leer sus libros — tanto más que sus artículos — que tenía una verdadera ética de investigador. Por otro lado, el importante crecimiento que tienen todos los países desarrollados en la posguerra es un acontecimiento fundamental, y el hecho de que todos los grupos sociales hayan sacado provecho de él lo es aún más. Es comprensible que haya prevalecido cierto optimismo durante los años conocidos como los Treinta Gloriosos y que hayan perdido popularidad las predicciones apocalípticas del siglo xix sobre la dinámica de la distribución de la riqueza.
Sin embargo, la mágica teoría de la “curva de Kuznets” fue formulada en gran medida por malas razones, y su fundamento empírico es muy frágil. Veremos que la fuerte reducción de las desigualdades en los ingresos que se produce en casi todos los países ricos entre 1914 y 1945, es ante todo producto de las guerras mundiales y de los violentos choques económicos y políticos que éstas provocaron (sobre todo para los poseedores de fortunas importantes), y poco tiene que ver con el proceso apacible de movilidad intersectorial descrito por Kuznets.
REUBICAR EL TEMA DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL CENTRO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
El tema es importante, y no sólo por razones históricas. Desde la década de 1970 la desigualdad creció significativamente en los países ricos, sobre todo en los Estados Unidos, donde en la década de 2000-2010 la concentración de los ingresos recuperó —incluso rebasó ligeramente— el nivel récord de la década de 1910-1920: es pues esencial comprender bien cómo y por qué la desigualdad disminuyó la primera vez.
Desde luego, el fuerte desarrollo de los países pobres y emergentes —y sobre todo de China— potencialmente es una poderosa fuerza de reducción de la desigualdad en todo el mundo, a semejanza del crecimiento de los países ricos durante los Treinta Gloriosos.
Sin embargo, este proceso genera fuertes inquietudes en el seno de los países emergentes, y más aún en el de los países ricos. Además, los impresionantes desequilibrios observados en las últimas décadas en los mercados financieros, petroleros e inmobiliarios, de manera bastante natural pueden suscitar dudas respecto del carácter ineluctable del “sendero de crecimiento equilibrado” descrito por Solow y Kuznets, y conforme al cual supuestamente todas las variables económicas clave crecen al mismo ritmo.
¿Acaso el mundo de 2050 o de 2100 será poseído por los traders, los súper ejecutivos y los poseedores de fortunas importantes, o bien por los países petroleros, o incluso por el Banco de China, o quizá lo sea por los paraísos fiscales que resguarden de una u otra manera al conjunto de esos actores? Sería absurdo no preguntárselo y suponer por principio que a largo plazo el desarrollo se “equilibra” naturalmente.
En cierta forma, en este inicio del siglo xxi estamos en la misma situación que los observadores del siglo xix: asistimos a transformaciones impresionantes y es muy difícil saber hasta dónde pueden llegar y qué aspecto tendrá la distribución mundial de las riquezas, tanto entre los países como en el interior de ellos, en el horizonte de algunas décadas. Los economistas del siglo xix tenían un inmenso mérito: situaban el tema de la distribución en el centro del análisis e intentaban estudiar las tendencias de largo alcance. Sus respuestas no siempre eran satisfactorias, pero por lo menos se hacían las preguntas correctas.
En el fondo no tenemos ninguna razón para creer en el carácter autoequilibrado del crecimiento. Ya es tiempo de reubicar el tema de la desigualdad en el centro del análisis económico y de replantear las cuestiones propuestas en el siglo xix. Durante demasiado tiempo, el asunto de la distribución de la riqueza fue menospreciado por los economistas, en parte debido a las conclusiones optimistas de Kuznets, y en parte por un gusto excesivo de la profesión por los modelos matemáticos simplistas llamados “de agente representativo”.17 Y para reubicar el tema de la distribución en el centro del análisis se debe empezar por reunir un máximo de datos históricos que permita comprender mejor las evoluciones del pasado y las tendencias en curso, pues al establecer primero pacientemente los hechos y las regularidades, al cotejar las experiencias de los diferentes países, podemos tener la esperanza de circunscribir mejor los mecanismos en juego y darnos luz para el porvenir.
Traducción de Eliane Cazenave-Tapie Isoard. Extracto de la introducción de El capital en el siglo xxi, de Thomas Piketty, cuya edición en español tenemos en preparación y saldrá a la luz en el otoño de 2014
1 Desde luego que existía una escuela liberal más optimista: al parecer Adam Smith pertenece a ella, y a decir verdad no se cuestionaba realmente sobre una posible divergencia de la distribución de la riqueza a largo plazo. Lo mismo sucedía con Jean-Baptiste Say (1767-1832), quien también creía en la armonía natural.
2 Desde luego, la otra posibilidad es incrementar la oferta, descubriendo nuevos yacimientos (o nuevas fuentes de energía, de ser posible más limpias), o mediante una densifi cación del hábitat urbano (por ejemplo, construyendo torres más altas), lo que plantea otras dificultades. En todo caso, esto también puede tomar decenios.
3 Friedrich Engels (1820-1895), quien se volvería amigo y colaborador de Marx, tuvo una experiencia directa con su objeto de estudio, pues en 1842 se instaló en Manchester y dirigió una fábrica de su padre.
4 Recientemente, el historiador Robert Allen propuso llamar “pausa de Engels” a ese largo estancamiento salarial.
5 K. Marx y F. Engels, El manifi esto comunista, Jesús Izquierdo Martín (trad.), Fondo de Cultura Económica, México, 2007, p. 155
6 Y la primera frase prosigue así: “Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes”. Idem. El talento literario y polémico de Karl Marx (1818-1883), fi lósofo y economista alemán, explica sin duda parte de su inmensa influencia.
7 Ibid., pp. 167-168.
8 Marx había publicado en 1847 La miseria de la fi losofía, libro en el que ridiculizó La fi losofía de la miseria, publicada por Proudhon algunos años antes.
9 Marx intentó a veces utilizar de la mejor manera posible el aparato estadístico de su época (que era mejor que el de la época de Malthus y Ricardo, aunque objetivamente seguía siendo bastante rudimentario), pero muy a menudo lo hizo de manera relativamente impresionista y, sin establecer de manera muy clara el vínculo con sus desarrollos teóricos.
10 Los Treinta Gloriosos es el nombre dado a menudo — sobre todo en Europa continental — a las tres décadas posteriores a la segunda Guerra Mundial, caracterizadas por un crecimiento particularmente fuerte.
11 Simon Kuznets fue un economista estadunidense nacido en Ucrania en 1901, quien se mudó a los Estados Unidos a partir de 1922. Fue estudiante en Columbia, luego profesor en Harvard; falleció en 1985. Es autor tanto de las primeras cuentas nacionales estadunidenses como de las primeras series históricas sobre la desigualdad.
12 Ya que a menudo las declaraciones de los ingresos sólo atañen a una parte de la población y de los ingresos, es esencial disponer también de las cuentas nacionales para calcular el total de los ingresos.
13 Dicho de otra manera, las clases populares y medias — a las que se puede definir como el 90 por ciento de los estadunidenses más pobres — vieron que se incrementó claramente su participación en el producto nacional: de 50-55 por ciento en la década de 1910-1920 a 65-70 por ciento a finales de la década de 1940.
14 Esta curva también es conocida como “curva en U invertida”. El mecanismo específico descrito por Kuznets se basa en la idea de una progresiva transferencia de la población de un sector agrícola pobre hacia un sector industrial rico (al principio sólo una minoría goza de las riquezas del sector industrial, de ahí el incremento de la desigualdad, luego todo el mundo goza de ellas, por lo que se da una reducción de la desigualdad), pero es evidente que ese mecanismo muy estilizado puede adquirir una forma más general (por ejemplo, la forma de transferencias progresivas de mano de obra entre diferentes sectores industriales o entre diferentes empleos más o menos bien remunerados, etcétera).
15 Es interesante señalar que Kuznets no tenía ninguna serie que demostrara el incremento de la desigualdad en el siglo xix, pero que ello le pareciera evidente (como a la mayoría de los observadores de la época).
16 Como lo precisa él mismo: “Esto es tal vez un 5 por ciento de información empírica y 95 por ciento de especulación, y posiblemente parte de esto no sea más que una ilusión”. la enseñanza de la economía desde la década de 1960-1970, se supone por regla general que cada uno recibe el mismo salario, posee la misma riqueza y dispone de los mismos ingresos, de tal manera que por definición todos los grupos sociales gozan del crecimiento en las mismas proporciones. Semejante simplificación de la realidad puede justificarse para estudiar ciertos problemas muy específicos, pero desde luego limita drásticamente al conjunto de las cuestiones económicas que pueden plantearse.
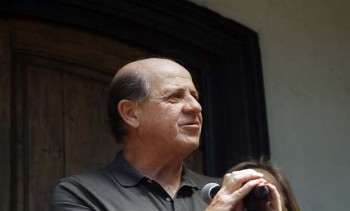

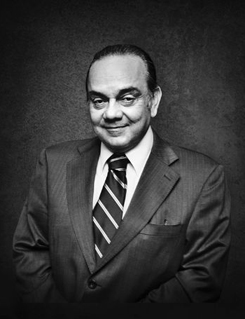
 La indagación de CIPER indica que en estos aportes, al igual que en el caso del senador Iván Moreira, existirían correos electrónicos que avalan que los fondos fueron entregados por los dueños de Penta a cambio de facturas. Uno de esos correos está fechado el 30 de octubre de 2013.
La indagación de CIPER indica que en estos aportes, al igual que en el caso del senador Iván Moreira, existirían correos electrónicos que avalan que los fondos fueron entregados por los dueños de Penta a cambio de facturas. Uno de esos correos está fechado el 30 de octubre de 2013.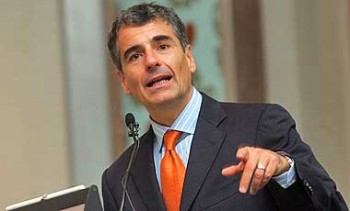




 Ese dinero llega a una cuenta del Servel que sólo está destinada a los aportes reservados. Cada noche, Banco Estado emite un informe al Servel con el detalle de los depósitos recibidos ese día. Con ese informe y el formulario que trae el donante, el servicio confirma la operación y comienza la siguiente etapa de este proceso: la distribución.
Ese dinero llega a una cuenta del Servel que sólo está destinada a los aportes reservados. Cada noche, Banco Estado emite un informe al Servel con el detalle de los depósitos recibidos ese día. Con ese informe y el formulario que trae el donante, el servicio confirma la operación y comienza la siguiente etapa de este proceso: la distribución. Cada viernes, los funcionarios del Servel revisan el sistema para extraer la cifra de los aportes recogidos para cada candidato o partido político durante la semana y preparan los depósitos que serán realizados el día lunes. No depositan lo mismo que recibieron. Por ley, el Servel retiene hasta el 30% de los aportes recibidos con el sólo fin de que ni la empresa ni el candidato tengan la posibilidad de confirmar o identificar el aporte realizado. De esta forma, aunque la empresa o individuo aportante le muestre al candidato el recibo del banco, el monto no va a coincidir con el depósito realizado esa semana en su cuenta. El remanente se entrega en los siguientes depósitos. Sin embargo, desde la perspectiva de un candidato, si le avisaron que iban a aportarle $10 millones, por dar un ejemplo, y recibe $9 millones 750 mil, podría perfectamente suponer que se trata del aporte prometido. De todos modos, para evitar que se pueda identificar a los donantes, el Servel rechazó la solicitud de CIPER de revelar los montos aportados por los 309 donantes reservados aunque no se diera a conocer sus nombres.
Cada viernes, los funcionarios del Servel revisan el sistema para extraer la cifra de los aportes recogidos para cada candidato o partido político durante la semana y preparan los depósitos que serán realizados el día lunes. No depositan lo mismo que recibieron. Por ley, el Servel retiene hasta el 30% de los aportes recibidos con el sólo fin de que ni la empresa ni el candidato tengan la posibilidad de confirmar o identificar el aporte realizado. De esta forma, aunque la empresa o individuo aportante le muestre al candidato el recibo del banco, el monto no va a coincidir con el depósito realizado esa semana en su cuenta. El remanente se entrega en los siguientes depósitos. Sin embargo, desde la perspectiva de un candidato, si le avisaron que iban a aportarle $10 millones, por dar un ejemplo, y recibe $9 millones 750 mil, podría perfectamente suponer que se trata del aporte prometido. De todos modos, para evitar que se pueda identificar a los donantes, el Servel rechazó la solicitud de CIPER de revelar los montos aportados por los 309 donantes reservados aunque no se diera a conocer sus nombres.




 Si bien la suma que arroja los tres incrementos de capital registrados por PH Glass en el Diario Oficial (más de $16 mil millones), coincide con el monto total que según un colaborador de Penta le inyectó el grupo a la empresa, la versión de Hugo Bravo difiere. El ingeniero comercial ha señalado que las pérdidas acumuladas por PH Glass en un momento alcanzaron los $19 mil millones. Avala sus dichos en el hecho de que él conoció detalles de estas operaciones ya que firmaba los cheques con los aportes destinados a la empresa, aunque asegura que lo hizo sobre la base de los acuerdos del directorio y las instrucciones de Horacio Peña.
Si bien la suma que arroja los tres incrementos de capital registrados por PH Glass en el Diario Oficial (más de $16 mil millones), coincide con el monto total que según un colaborador de Penta le inyectó el grupo a la empresa, la versión de Hugo Bravo difiere. El ingeniero comercial ha señalado que las pérdidas acumuladas por PH Glass en un momento alcanzaron los $19 mil millones. Avala sus dichos en el hecho de que él conoció detalles de estas operaciones ya que firmaba los cheques con los aportes destinados a la empresa, aunque asegura que lo hizo sobre la base de los acuerdos del directorio y las instrucciones de Horacio Peña. En el Diario Oficial aparece que Plásticos Burgos en enero de 2009 aumentó su capital incluyendo la emisión de acciones por un total de $1.767 millones, las que se podían pagar “en dinero o mediante compensación de créditos que accionista suscriptor mantenga como acreedor de la sociedad”. En diciembre del mismo año, se aprobó otro incremento de capital que consideró la emisión de nuevas acciones por $3.617 millones, las que también se podían cancelar por “compensación de créditos”. Finalmente, bajo la misma fórmula de pago, en diciembre de 2010 la junta acordó un aumento de capital con una emisión de acciones por $600 millones. Los tres aumentos de capital suman $5.984 millones.
En el Diario Oficial aparece que Plásticos Burgos en enero de 2009 aumentó su capital incluyendo la emisión de acciones por un total de $1.767 millones, las que se podían pagar “en dinero o mediante compensación de créditos que accionista suscriptor mantenga como acreedor de la sociedad”. En diciembre del mismo año, se aprobó otro incremento de capital que consideró la emisión de nuevas acciones por $3.617 millones, las que también se podían cancelar por “compensación de créditos”. Finalmente, bajo la misma fórmula de pago, en diciembre de 2010 la junta acordó un aumento de capital con una emisión de acciones por $600 millones. Los tres aumentos de capital suman $5.984 millones. En la participación de Penta en Pet Packing se observan diferencias respecto de la fórmula utilizada en las anteriores empresas PCR. La empresa fue comprada en 2007 y se constituyó como Envases Pet Packing en marzo de ese año. Sus socios: Penta Capital de Riesgo y Penta INF, con un capital de $3.447 millones. Aquí no se hizo sociedad con un dueño anterior o con un tercero.
En la participación de Penta en Pet Packing se observan diferencias respecto de la fórmula utilizada en las anteriores empresas PCR. La empresa fue comprada en 2007 y se constituyó como Envases Pet Packing en marzo de ese año. Sus socios: Penta Capital de Riesgo y Penta INF, con un capital de $3.447 millones. Aquí no se hizo sociedad con un dueño anterior o con un tercero.


 En lo esencial, la investigación del ente que regula el mercado de valores estableció que entre 2009 y 2011, operó un esquema –con patrones comunes y reiterados en el tiempo– de operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascada (Norte Grande S.A, Oro Blanco S.A., Nitratos S.A., Pampa Calichera S.A. y Potasios S.A.), con el propósito de generar ganancias para el principal controlador (Julio Ponce Lerou) en desmedro de los accionistas minoritarios y de las mismas sociedades cascada.
En lo esencial, la investigación del ente que regula el mercado de valores estableció que entre 2009 y 2011, operó un esquema –con patrones comunes y reiterados en el tiempo– de operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascada (Norte Grande S.A, Oro Blanco S.A., Nitratos S.A., Pampa Calichera S.A. y Potasios S.A.), con el propósito de generar ganancias para el principal controlador (Julio Ponce Lerou) en desmedro de los accionistas minoritarios y de las mismas sociedades cascada. De acuerdo al reporte de Habitat, la operación que generó mayores perjuicios para esta AFP –que ocupa el segundo lugar del mercado con 2.086.512 de afiliados– asciende a US$4,5 millones y tuvo lugar entre el 29 de marzo y el 7 de noviembre de 2011. Esta operación es relevante, porque de un lado la AFP gana y del otro pierde, aunque el balance final sea negativo.
De acuerdo al reporte de Habitat, la operación que generó mayores perjuicios para esta AFP –que ocupa el segundo lugar del mercado con 2.086.512 de afiliados– asciende a US$4,5 millones y tuvo lugar entre el 29 de marzo y el 7 de noviembre de 2011. Esta operación es relevante, porque de un lado la AFP gana y del otro pierde, aunque el balance final sea negativo. En la misma línea de la demanda civil, el informe de Capital a la superintendencia (
En la misma línea de la demanda civil, el informe de Capital a la superintendencia ( En un escueto documento, la administradora reporta a lo menos US$5 millones en pérdidas (
En un escueto documento, la administradora reporta a lo menos US$5 millones en pérdidas ( En total, Provida calcula que las pérdidas derivadas de las operaciones sancionadas por la SVS alcanzan 186.954 UF ($4.530.456.282 ó US$7,7 millones). Durante el primer ciclo (2009) reporta un perjuicio avaluado en 43.476 UF ($1.053.553.908 ó US$ 1.8 millones); para el segundo ciclo (2010) estima el monto en 143.478 UF ($3.476.902.674 ó US$5,9 millones) y en el tercer ciclo (2011) Provida determinó que no hubo perjuicio, porque no había inversiones comprometidas en ese momento en las sociedades cascadas (
En total, Provida calcula que las pérdidas derivadas de las operaciones sancionadas por la SVS alcanzan 186.954 UF ($4.530.456.282 ó US$7,7 millones). Durante el primer ciclo (2009) reporta un perjuicio avaluado en 43.476 UF ($1.053.553.908 ó US$ 1.8 millones); para el segundo ciclo (2010) estima el monto en 143.478 UF ($3.476.902.674 ó US$5,9 millones) y en el tercer ciclo (2011) Provida determinó que no hubo perjuicio, porque no había inversiones comprometidas en ese momento en las sociedades cascadas ( Aunque la superintendencia no liberó el informe de Morandé, CIPER tuvo acceso a ese documento, donde se detalla la metodología utilizada. Primero, analizó todas las compras diarias que hicieron los fondos de Planvital en acciones de Oro Blanco y Norte Grande. Luego, hizo lo mismo con las ventas de títulos de ambas sociedades. Finalmente, estimó el periodo en que los fondos de pensiones estuvieron expuestos –entre fecha de compra y de venta– y su monto de exposición en cada acción.El segundo paso fue determinar si podía medirse el perjuicio económico con los datos existentes.
Aunque la superintendencia no liberó el informe de Morandé, CIPER tuvo acceso a ese documento, donde se detalla la metodología utilizada. Primero, analizó todas las compras diarias que hicieron los fondos de Planvital en acciones de Oro Blanco y Norte Grande. Luego, hizo lo mismo con las ventas de títulos de ambas sociedades. Finalmente, estimó el periodo en que los fondos de pensiones estuvieron expuestos –entre fecha de compra y de venta– y su monto de exposición en cada acción.El segundo paso fue determinar si podía medirse el perjuicio económico con los datos existentes.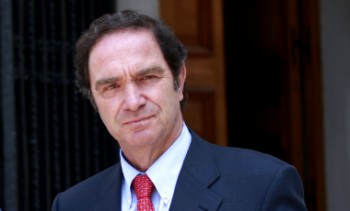
 El Servel reveló recientemente que el 96% de los aportes reservados proviene de empresas privadas, por lo tanto el monto de este tipo de donaciones entrega una buena aproximación para saber a qué candidatos prefieren las empresas.
El Servel reveló recientemente que el 96% de los aportes reservados proviene de empresas privadas, por lo tanto el monto de este tipo de donaciones entrega una buena aproximación para saber a qué candidatos prefieren las empresas.


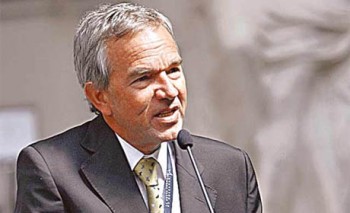
 Las agencias operan presentando ante el IND una serie de proyectos deportivos (corridas, baile entretenido, cicletadas, entre otros) que han sido pactados previamente con las empresas que desean pagar menos impuestos. El IND aprueba esos proyectos y los incluye en las nóminas que se publican cuatro veces al año para recibir donaciones. Finalmente, el dinero lo pone la misma empresa interesada en descontar tributos. Con este modelo de negocios, las “agencias” capturaron el 66% de las donaciones (más de $11.697 millones) en 2013.
Las agencias operan presentando ante el IND una serie de proyectos deportivos (corridas, baile entretenido, cicletadas, entre otros) que han sido pactados previamente con las empresas que desean pagar menos impuestos. El IND aprueba esos proyectos y los incluye en las nóminas que se publican cuatro veces al año para recibir donaciones. Finalmente, el dinero lo pone la misma empresa interesada en descontar tributos. Con este modelo de negocios, las “agencias” capturaron el 66% de las donaciones (más de $11.697 millones) en 2013. La historia de los vínculos entre los Edwards y la universidad se remontaba a una época en que esa institución de educación no era más que un anhelo del magnate Federico Santa María. En la primavera de 1919, Santa María visitó a Agustín Edwards Mac Clure en Londres, donde el abuelo de Doonie se desempeñaba como embajador de Chile. Santa María había tratado en sus años mozos con un ya viejo Agustín Edwards Ossandón, el patriarca original del clan, del cual guardaba gratos recuerdos. Durante la conversación, que duró más de cuatro horas, Santa María le explicó a Edwards Mac Clure su idea de crear, tras su muerte, una institución técnica e industrial en su ciudad natal de Valparaíso. Y le pidió al embajador que fuera él quien llevara a cabo esa tarea.
La historia de los vínculos entre los Edwards y la universidad se remontaba a una época en que esa institución de educación no era más que un anhelo del magnate Federico Santa María. En la primavera de 1919, Santa María visitó a Agustín Edwards Mac Clure en Londres, donde el abuelo de Doonie se desempeñaba como embajador de Chile. Santa María había tratado en sus años mozos con un ya viejo Agustín Edwards Ossandón, el patriarca original del clan, del cual guardaba gratos recuerdos. Durante la conversación, que duró más de cuatro horas, Santa María le explicó a Edwards Mac Clure su idea de crear, tras su muerte, una institución técnica e industrial en su ciudad natal de Valparaíso. Y le pidió al embajador que fuera él quien llevara a cabo esa tarea. El perfil de Ceruti calzaba plenamente con el proyecto modernizador que el poderoso triángulo de Edwards, Ross y Urenda tenía en mente, y que se podía resumir en una simple idea: había que acercar la universidad al mundo de la empresa privada. Tras graduarse en 1940, Ceruti se había desempeñado como ingeniero en la Compañía de Gas de Valparaíso, en la que la familia Edwards poseía acciones hacía casi un siglo y en la que el padre de Doonie había sido miembro del directorio. Después cofundó la firma de ingenieros Edwards, Ceruti y Compañía, la que se dedicaba a la fabricación de aparatos mecánicos y montajes de equipos industriales. Aunque no era un académico, el perfil de Ceruti calzaba con la idea de Edwards de tener a alguien a la cabeza de la universidad que apreciara el vínculo entre el mundo universitario y el mundo productivo.
El perfil de Ceruti calzaba plenamente con el proyecto modernizador que el poderoso triángulo de Edwards, Ross y Urenda tenía en mente, y que se podía resumir en una simple idea: había que acercar la universidad al mundo de la empresa privada. Tras graduarse en 1940, Ceruti se había desempeñado como ingeniero en la Compañía de Gas de Valparaíso, en la que la familia Edwards poseía acciones hacía casi un siglo y en la que el padre de Doonie había sido miembro del directorio. Después cofundó la firma de ingenieros Edwards, Ceruti y Compañía, la que se dedicaba a la fabricación de aparatos mecánicos y montajes de equipos industriales. Aunque no era un académico, el perfil de Ceruti calzaba con la idea de Edwards de tener a alguien a la cabeza de la universidad que apreciara el vínculo entre el mundo universitario y el mundo productivo.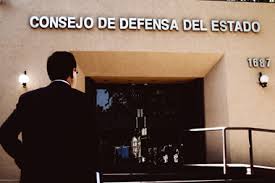 La Contraloría hizo la denuncia en el Ministerio Público y entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que hasta septiembre de este año había originado 32 procesos judiciales. Pero las causas están prácticamente paralizadas y probablemente se cerrarán sin sanciones, debido a que el Congreso Nacional despachó una ley que brindó un “perdonazo” a los municipios y alcaldes infractores. Una fórmula que fue considerada como una puñalada por los funcionarios de Contraloría, porque los legisladores les quitaron el piso y los convirtieron en un león sin dientes ante los departamentos y corporaciones de educación municipales.
La Contraloría hizo la denuncia en el Ministerio Público y entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que hasta septiembre de este año había originado 32 procesos judiciales. Pero las causas están prácticamente paralizadas y probablemente se cerrarán sin sanciones, debido a que el Congreso Nacional despachó una ley que brindó un “perdonazo” a los municipios y alcaldes infractores. Una fórmula que fue considerada como una puñalada por los funcionarios de Contraloría, porque los legisladores les quitaron el piso y los convirtieron en un león sin dientes ante los departamentos y corporaciones de educación municipales.



 Aun cuando es reservado el monto del aporte a campañas que hicieron IP de Chile y Cepech S.A., sí hay constancia de que las sociedades y empresas relacionadas al grupo GEC realizan operaciones de préstamos y traspasos de dineros entre sí, tal como lo constató CIPER al revisar los Estados Financieros del IP de Chile, correspondiente a 2010 y 2011 (
Aun cuando es reservado el monto del aporte a campañas que hicieron IP de Chile y Cepech S.A., sí hay constancia de que las sociedades y empresas relacionadas al grupo GEC realizan operaciones de préstamos y traspasos de dineros entre sí, tal como lo constató CIPER al revisar los Estados Financieros del IP de Chile, correspondiente a 2010 y 2011 ( Tres días antes los dueños del agónico Instituto Profesional Cepech habían concretado la compra del Instituto Profesional San Bartolomé de La Serena, por un monto de $235.620.000 (99% de la sociedad). El 1% restante lo compró Ilunsa S.A., representada por Francisco Javier Luna Schmidt. Por parte del Instituto Cepech concurrieron como socios: Carlos Schaerer Jimenez, Cristián Moreno Benavente, Eduardo Avayú Guiloff, Fernando Camacho Ives y Javier Ovalle Andrade, el único socio que no forma parte del conglomerado educacional GEC.
Tres días antes los dueños del agónico Instituto Profesional Cepech habían concretado la compra del Instituto Profesional San Bartolomé de La Serena, por un monto de $235.620.000 (99% de la sociedad). El 1% restante lo compró Ilunsa S.A., representada por Francisco Javier Luna Schmidt. Por parte del Instituto Cepech concurrieron como socios: Carlos Schaerer Jimenez, Cristián Moreno Benavente, Eduardo Avayú Guiloff, Fernando Camacho Ives y Javier Ovalle Andrade, el único socio que no forma parte del conglomerado educacional GEC.



 Ellos levantaron la alerta, poniendo sobre la mesa las inquietudes planteadas por 32 países, desde que se inició la redacción del reglamento en 2013, ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), dependiente de la OMC. Las aprensiones apuntan a que puede resultar amenazante para el consumidor rotular con un disco negro los envases, emulando la señal del disco PARE, y que la normativa chilena esté por sobre las exigencias recomendadas en el Codex de alimentos, a nivel internacional. En el seno de estas inquietudes planteadas, es que algunos alertan que Chile podría ser llevado a instancias jurídicas internacionales, para revertir la norma.
Ellos levantaron la alerta, poniendo sobre la mesa las inquietudes planteadas por 32 países, desde que se inició la redacción del reglamento en 2013, ante el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), dependiente de la OMC. Las aprensiones apuntan a que puede resultar amenazante para el consumidor rotular con un disco negro los envases, emulando la señal del disco PARE, y que la normativa chilena esté por sobre las exigencias recomendadas en el Codex de alimentos, a nivel internacional. En el seno de estas inquietudes planteadas, es que algunos alertan que Chile podría ser llevado a instancias jurídicas internacionales, para revertir la norma.
 Desde luego, en principio existe un mecanismo económico muy simple que permite equilibrar el proceso: el juego de la oferta y la demanda. Si un bien tiene una oferta insuficiente y si su precio es demasiado elevado, entonces debe disminuir la demanda de ese bien, lo que permitirá reducir el precio. Dicho de otra manera, si se incrementan los precios inmobiliarios y petroleros, basta con ir a vivir al campo, o bien utilizar una bicicleta (o ambas cosas al mismo tiempo). No obstante, además de que esto puede ser un poco molesto y complicado, semejante ajuste requeriría varias décadas, a lo largo de las cuales es posible que los dueños de los inmuebles y del petróleo acumulen créditos tan importantes sobre el resto de la población que a largo plazo se volverían propietarios de todo lo que se pueda poseer, incluso de la campiña y de las bicicletas. [2] Como de costumbre, es posible que lo peor nunca ocurra. Es demasiado pronto para anunciar al
Desde luego, en principio existe un mecanismo económico muy simple que permite equilibrar el proceso: el juego de la oferta y la demanda. Si un bien tiene una oferta insuficiente y si su precio es demasiado elevado, entonces debe disminuir la demanda de ese bien, lo que permitirá reducir el precio. Dicho de otra manera, si se incrementan los precios inmobiliarios y petroleros, basta con ir a vivir al campo, o bien utilizar una bicicleta (o ambas cosas al mismo tiempo). No obstante, además de que esto puede ser un poco molesto y complicado, semejante ajuste requeriría varias décadas, a lo largo de las cuales es posible que los dueños de los inmuebles y del petróleo acumulen créditos tan importantes sobre el resto de la población que a largo plazo se volverían propietarios de todo lo que se pueda poseer, incluso de la campiña y de las bicicletas. [2] Como de costumbre, es posible que lo peor nunca ocurra. Es demasiado pronto para anunciar al

 Los criterios de La Puerta Giratoria del Poder son más estrictos. Consideramos que están expuestos a potenciales conflictos de interés quienes han trabajado en la misma área en el sector público y en el privado, o tienen cargos cuyo espectro es amplio, como un ministerio que coordina el trámite legislativo o un parlamentario que puede votar un proyecto que afecta a una empresa de la que es director, por poner un ejemplo. En general, quienes tienen puertas giratorias amarillas han sido empleados y no dueños de empresas, y están expuestos a potenciales conflictos, pero no sabemos si éstos se materializaron o no.
Los criterios de La Puerta Giratoria del Poder son más estrictos. Consideramos que están expuestos a potenciales conflictos de interés quienes han trabajado en la misma área en el sector público y en el privado, o tienen cargos cuyo espectro es amplio, como un ministerio que coordina el trámite legislativo o un parlamentario que puede votar un proyecto que afecta a una empresa de la que es director, por poner un ejemplo. En general, quienes tienen puertas giratorias amarillas han sido empleados y no dueños de empresas, y están expuestos a potenciales conflictos, pero no sabemos si éstos se materializaron o no.
 A través de la Ley de Transparencia pedimos al Servicio Civil las estadísticas de los flujos desde el sector privado de quienes son elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (eso excluye cargos de confianza, como ministros y subsecretarios). Desde 2004, en promedio, el 27% de quienes asumen estos cargos públicos proviene del sector privado. La tasa está muy por sobre el promedio durante la administración Piñera, con un 42% en 2010, 40% en 2011 y 36% en 2012. En 2013 la cifra cae a 24%, porcentaje que se mantiene durante el primer año de gobierno de Bachelet, aunque la cantidad de nombramientos por esta vía ha sido mucho menor.
A través de la Ley de Transparencia pedimos al Servicio Civil las estadísticas de los flujos desde el sector privado de quienes son elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (eso excluye cargos de confianza, como ministros y subsecretarios). Desde 2004, en promedio, el 27% de quienes asumen estos cargos públicos proviene del sector privado. La tasa está muy por sobre el promedio durante la administración Piñera, con un 42% en 2010, 40% en 2011 y 36% en 2012. En 2013 la cifra cae a 24%, porcentaje que se mantiene durante el primer año de gobierno de Bachelet, aunque la cantidad de nombramientos por esta vía ha sido mucho menor.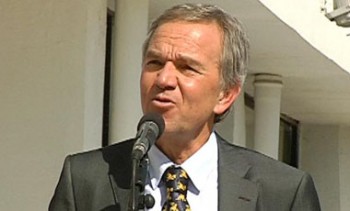







 ¿Qué dice el “voto” de las empresas? Entre los senadores electos, el mayor monto lo obtuvo el PPD Guido Girardi, seguido de Andrés Allamand (RN) y Ena Von Baer (UDI) (
¿Qué dice el “voto” de las empresas? Entre los senadores electos, el mayor monto lo obtuvo el PPD Guido Girardi, seguido de Andrés Allamand (RN) y Ena Von Baer (UDI) (




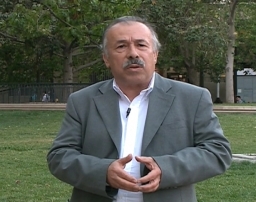




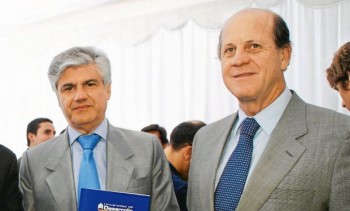





 A Bilbao, hasta entonces presidente del Grupo Consorcio, se le imputa que siendo en los primeros meses de 2014 director de CFR Pharmaceuticals, fue informado del interés de Laboratorio Abbott de adquirir la empresa, luego de lo cual Bilbao inició un proceso de compra de acciones por US$ 14,35 millones, lo que le reportó finalmente una ganancia de US$ 10 millones. Las transacciones se hicieron a través de Somerton Resources Limited, una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Fue Tomás Hurtado Rourke, ejecutivo de Consorcio, quien materializó la operación a través de CG Compass. Para sí mismo Hurtado compró US$ 700 mil en acciones.
A Bilbao, hasta entonces presidente del Grupo Consorcio, se le imputa que siendo en los primeros meses de 2014 director de CFR Pharmaceuticals, fue informado del interés de Laboratorio Abbott de adquirir la empresa, luego de lo cual Bilbao inició un proceso de compra de acciones por US$ 14,35 millones, lo que le reportó finalmente una ganancia de US$ 10 millones. Las transacciones se hicieron a través de Somerton Resources Limited, una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Fue Tomás Hurtado Rourke, ejecutivo de Consorcio, quien materializó la operación a través de CG Compass. Para sí mismo Hurtado compró US$ 700 mil en acciones.

